El Trotamundos. Enrique Galindo, Guillermo Sánchez, Jose Luis Sancho. 16/11/2011
Llueve esta mañana de otoño en Salamanca. Llueve tan tranquila, tan plácidamente que salgo a pasear sin paraguas. No me importa mojarme ni que haga frío: llegué a pensar que no acabaría nunca este largo verano, que el otoño había emigrado a otras tierras. Estuve hace un mes en la cordillera Cantábrica. Los hayedos aún estaban verdes y los pastos secos (las vacas tenían que subir casi hasta la cima del Coriscao buscando un poco de hierba).
Llueve esta mañana y pienso en el río Huebra que todos los años sufre un fuerte estiaje. Me imagino que el agua volverá a correr por su cauce y se acercará a la antigua fábrica de Gema, a los viejos molinos que hay bajando al Picón de la Mora. Empapará las piedras de los castros y se desbordará cerca del puente nuevo, creando un remanso que nada hace sospechar de los acantilados y las arribes escarpadas de unos kilómetros río abajo. Con esta lluvia y un poquito de sol volverán a salir las senderuelas, se llenarán los prados de parasoles, coprinos y algún que otro champiñón, siempre que no lleguen las heladas de golpe.
Llueve cerca del río Tormes y la vista de los álamos amarillos es hermosa aunque son los árboles a los que primero se les cae la hoja, quedándose solamente con unas pinceladas de amarillo en lo alto. Es curioso como cada ciudad elige un determinado tipo de árboles: en Guadalajara casi todo son acacias, en Salamanca plátanos de sombra y castaños de Indias.
La ciudad, construida en piedra arenisca prefiere la luz del sol a la penumbra del agua, a diferencia de las ciudades de granito del norte. La ciudad ve como los coches se apelotonan y se ponen nerviosos en los días de lluvia, pero también ve como las calles se llenan de personas con paraguas que caminan sin prisa, como en los cuadros de Antonio Varas de la Rosa. Entro en la librería Victor Jara y me compro dos libros, uno que he leído y otro que no: El diccionario de cine de Fernando Trueba y La altura del vuelo, XIV encuentro de poetas iberoamericanos, una antología en homenaje a Hugo Mujica: «el poema, el que anhelo, al que aspiro, es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga».
Sigue lloviendo al lado de la librería anticuaria La Nave. Nunca había entrado. Lo primero que sorprende son las pinturas de ramas sin hojas en el techo, no sé si de Pablo S. Herrero o de David de la Mano. He visto tantas veces sus pinturas en las ruinas que rodean la ciudad o cerca del río… A uno le anima ver que en estos tiempos de tantas palabras vanas y arte vacío, todavía hay personas que ponen belleza donde otros sólo ven ruinas.
El librero, como buen librero, lee mientras escucha un fado cantado por Dulce Pontes. No tiene el libro que busco pero se está tan a gusto escuchando esta música que me quedo mirando la poesía y encuentro una selección de poemas de Emily Dickinson, traducida por Silvina Ocampo y no me puedo resistir. Me doy cuenta que me he gastado en libros el dinero que tenía para una nueva mochila. Siempre me pasa lo mismo.
Quedo con mi amigo Julián en Los Escudos. Mientras nos tomamos un caldo muy caliente hablamos de la última montaña que subimos juntos este año, del susto que me llevé en el Llambrión (resbalé en la nieve y literalmente salí volando, hasta que me di la vuelta y me agarré a una roca. Había dejado el piolet en casa porque no podía imaginar que la nieve estuviese tan helada a mediados de junio). Hablamos de la belleza irresistible del Espigüete con nieve, del Jultayo envuelto en la niebla, de las vacas en las nubes, de los atardeceres en las montañas de León, de aquella tarde que estuvimos jugando a lanzar piedras en la garganta de los Papuos, con una puntería lamentable.
Le hablé de la cueva del Castillo cerca de Puente Viesgo, de las pinturas de caballos, ciervos, bisontes… de las manos y, sobre todo, de una luna que alguien pintó hace miles de años en la oscuridad de una cueva junto a unos puntos alineados que, aunque no se sabe muy bien que representan, podrían ser estrellas. Y el vértigo del tiempo está en pensar que no somos tan diferentes a las personas que vivieron hace quince mil años. Sus ilusiones y sus miedos también son los nuestros. Y uno piensa que es posible que nosotros, con toda nuestra tecnología, con internet, con los satélites dando vueltas en el cielo, estemos más perdidos que ellos, que eran capaces de mirar a la naturaleza a los ojos.
Y le hablé (y de tanto hablar se me enfrió el caldo) de un atardecer de verano en Bakio. «Era ese momento en que el sol desaparece y el cielo brilla con su azul más intenso. Me he sentado aquí porque quiero recordar ese momento», dice la protagonista de la última novela de Elvira Lindo, Lo que me queda por vivir. Una novela llena de atardeceres violetas, de deseos y de estrellas. Al fin, unas pocas palabras verdaderas que alivian las heridas, que embellecen el mundo. Qué hermosa la cita de Emily Dickinson al principio del libro.
Hay un momento del final de este verano que vuelve una y otra vez a mi cabeza. Mientras los amigos en la barandilla contemplan el cielo azul del atardecer en Bakio, una pareja de personas mayores contempla el sol que se marcha despacio, en silencio. Hay tanta armonía, tanto equilibrio en esta tarde, que no nos queremos marchar de este lugar. A uno le gustaría pensar que estas dos personas son las mismas que hace años vio caminar en la montaña, buscando un poco de luz en una tarde de nieve. Los veo parados, en silencio y recuerdo la poesía de Trapiello «Una o dos canas a su pelo bajan, y silencio en sus ojos asoma, cuando ausente parece meditar en aquel tiempo en que el hombre que tiene frente a sí fue joven, y le brota quizá de tal recuerdo esa sonrisa que no he visto en nadie, ni antes ni después, no siendo en sueño».
A veces me gusta entrelazar paisajes y personas, momentos, ríos y poemas… y canciones y viejas historias que nos sirvan para jugar con el tiempo al escondite, sabiendo que al final siempre nos acabará encontrando.
Escucho a Dulce Pontes cantar Garça perdida y antes de irme a dormir miro en la pared la foto de mi viejo amigo de cuatro patas y mirada pensativa y un poco melancólica. Y ahora que vuelve a nevar en la cordillera cantábrica, sé que cuando tenga unos días libres iré a buscar, en la montaña de Peña Ubiña, entre Asturias y León, a un mastín que un día se acercó a mi para ayudarme a salir de mi propio laberinto interior.














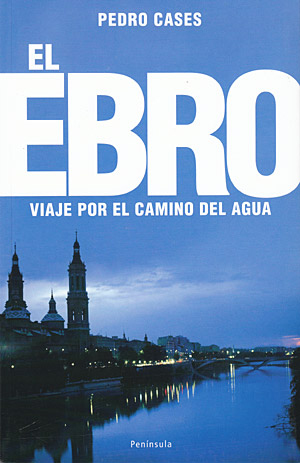


















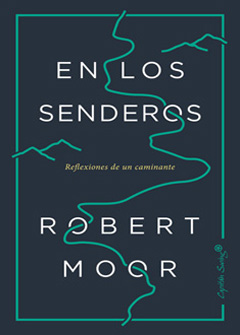





«y le hablé … y de tanto hablar se me enfrió el caldo». No me extraña, y casi que uno se puede olvidar de tomarlo….. ver las fotografías, y revivir el recuerdo de de esos momentos ….
Pasear un día de lluvia por la plaza ó el casco antigúo de Salamnca nos hace pensar en las pinturas de Antonio Varas, ahora nos fijamos en el efecto delas luces y reflejos de farolillos sobre los charquitos del suelo. y por qué no, en los paraguas, pero mira todos tienen mango, los de sin mango solo podrían ser los del autor.
No se en que lugar parará un enorme cuadro de una mujer maravillosa con un abrigo de piel y un gran paraguas y con varios periódicos y cartones sobre la pared descorchada.creo situarla cerca de la plaza del corrillo.
Quizas haya encontrado algun compañero como el mastin que presentas en la fotografia ,recuerdo la historia.Seguro que en este par de años que han pasado ya no tendrá esa mirada triste. Vuelve allí o cualquier lugar siempre uno ecuentra algo, sobre todo disfrutar el momento y los recuerdos .
con cariño Elena